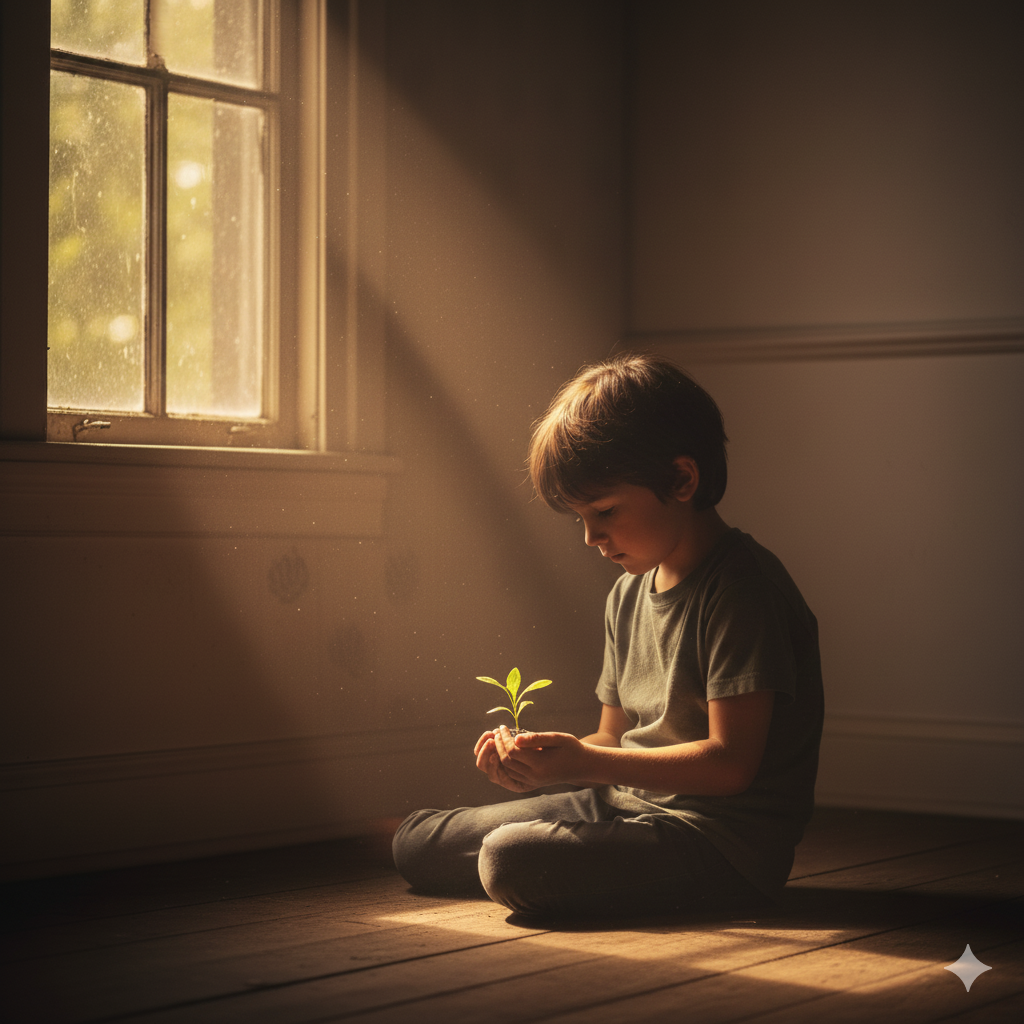Hay infancias que, desde fuera, parecen intactas. No hubo gritos, no hubo golpes. Pero dentro, algo se encogía. Como una planta que crece en la sombra, torciéndose hacia la mínima luz que entra por la rendija. Infancias técnicamente felices, pero vividas con un hilo de tensión constante: no decirlo, no mostrarlo, no parecerlo. No sentir demasiado. No ser demasiado.
A veces, el niño que será un hombre gay se entrena sin saberlo. Aprende a medir la risa, a disfrazar el juego, a vigilar sus propios gestos como si estuviera dentro de una obra donde siempre actúa para otros. Intuye pronto que el mundo tiene ojos que desaprueban lo blando, lo dulce, lo que no encaja. Aprende antes de hablar que su manera de estar puede ser leída como una falta.
No es el deseo lo que se esconde primero. Es la ternura.
Y cuando no hay lenguaje para esa diferencia, cuando el entorno no nombra lo que es real, el cuerpo empieza a hacerlo por su cuenta. La ansiedad no llega como una sorpresa: se instala poco a poco, como un modo de habitar el día. Un estudio longitudinal del Reino Unido lo confirma: los adolescentes que se reconocen dentro de una minoría sexual tienen hasta dos veces y media más probabilidades de desarrollar trastornos de ansiedad al final de la adolescencia. No por lo que sienten, sino por lo que deben ocultar. Por lo que el entorno calla. Por cómo aprenden que su afecto es inconveniente, su identidad algo a negociar (Jones et al., 2017).
No siempre hubo violencia. A menudo, solo hubo ausencia. De palabras, de referentes, de permiso para existir con naturalidad. Pero esa ausencia también marca. Hay lugares donde el silencio es más ruidoso que cualquier grito. Donde el miedo se cultiva a través de sonrisas forzadas, premios por «portarse como se debe», miradas que giran cuando el niño se acerca con algo que no se espera de él.
Más reciente aún, otra investigación observa que estos niños, ya adolescentes, experimentan disociaciones suaves, alucinaciones tenues, una especie de desarraigo de la realidad. No es locura. Es una forma de protegerse. De dividirse para mantenerse a salvo. Una mente que aprende a dejar el cuerpo solo, porque estar dentro de él sería demasiado. (Corcoran et al., 2024)
Y entonces viene la pregunta incómoda: ¿es esto una enfermedad, o es una consecuencia lógica? ¿Estamos hablando de trastornos mentales o de adaptaciones extraordinarias? El cuerpo resiste como puede. La mente, también. Lo que se ha llamado síntoma puede ser, en verdad, un mecanismo delicado y poderoso de sobrevivencia emocional.
Muchos hombres homosexuales fueron niños que no tuvieron un espejo donde mirarse. Nadie les dijo que su forma de sentir estaba bien. Nadie les celebró la ternura. Nadie sostuvo su diferencia sin pedir correcciones. Y cuando no hay afirmación, no hay suelo.
De ahí vienen las voces interiores que años después susurran que no es seguro amar, que mostrar debilidad es un error, que confiar en otros es exponerse a un rechazo inevitable. Vienen los ataques de pánico que parecen no tener causa, las depresiones sin nombre, la dificultad para estar en paz incluso en compañía.
Pero hay otras historias posibles.
Existen formas de acompañarse distinto. De reaprender lo que se pensó defectuoso. Terapias que no ofrecen cura, porque no hay enfermedad, sino cuidado. Espacios donde lo dividido se puede unir. Donde el lenguaje aparece para nombrar lo que antes solo era intuición. Y muchos hombres, ya adultos, encuentran allí una verdad que nadie les dijo: que lo que sentían tenía razón de ser. Que su sensibilidad no era un error, sino un tipo de inteligencia emocional que solo pedía acogida.
Sanar no es olvidar. Es recordar de otro modo.
Mirar atrás sin vergüenza. Decir con calma: “me dolió no haber sido visto”. Y abrir las ventanas de esa habitación cerrada, dejando que entre algo de aire nuevo. Reconocer que ese niño, el de los gestos contenidos, las palabras tragadas, los abrazos que no se atrevieron, también merece un presente más amplio.
Porque el silencio, ese que fue casa durante tanto tiempo, no tiene por qué seguir siéndolo.
Referencias
Jones, A., Robinson, E., Oginni, O., Rahman, Q., & Rimes, K. A. (2017).
Anxiety disorders, gender nonconformity, bullying and self-esteem in sexual minority adolescents: Prospective birth cohort study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(11), 1201–1209. https://doi.org/10.1111/jcpp.12757
Corcoran, E., Althobaiti, A., Lewis, G., Solmi, F., McCloud, T., & Lewis, G., et al. (2024).
The association between sexual orientation and psychotic-like experiences during adolescence: A prospective cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 59, 2351–2360. https://doi.org/10.1007/s00127-024-02636-y
- Escrito por: Marcelo Mendes-Facundes es Doctor en Psicología, especialista en psicoterapia, profesor adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (CES Cardenal Cisneros)